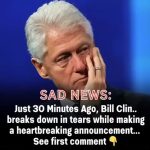En este momento ficticio de rendición personal, Bill Clinton se acerca al podio sin la seguridad que antes lo definía. En su lugar aparece un hombre cargado de sombras, hablando con un temblor que suena más a confesión que a discurso. Reflexiona sobre decisiones que alguna vez defendió como “necesarias”, pero que ahora, con distancia y edad, reconoce marcadas por consecuencias que no comprendió del todo. Cada palabra cae despacio, evocando noches en vela, firmas que cambiaron vidas y órdenes imposibles de revertir.
“En ese entonces creí que hacía lo correcto”, admite en voz baja, “pero creer no borra el costo.”
No intenta reescribir el pasado ni pedir perdón. Más bien invita a enfrentar una verdad incómoda: el poder puede cegar incluso a quienes tienen buenas intenciones. La verdadera fortaleza, sugiere, está en asumir lo que dejan nuestras decisiones.
Al terminar, la sala queda en un silencio profundo — el que sigue a una verdad evitada durante años.